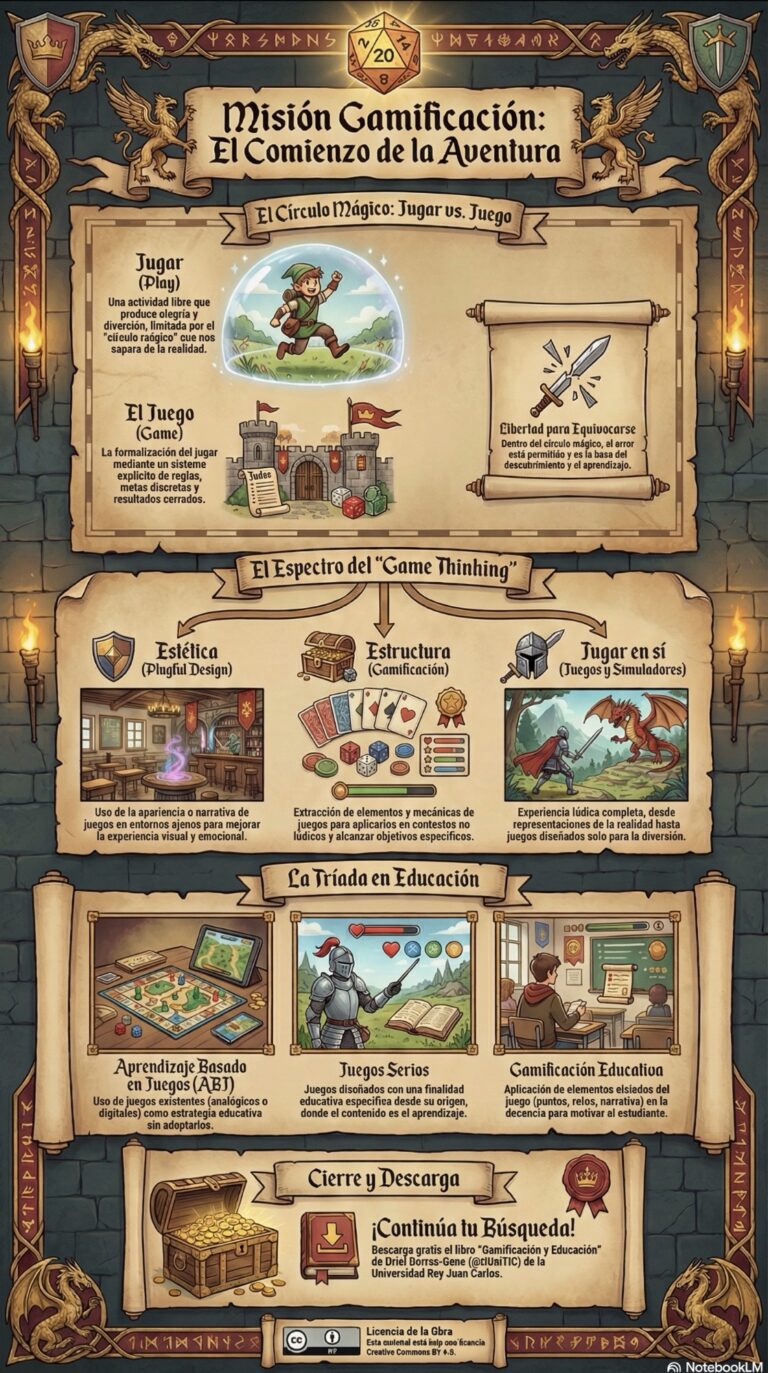Las redes sociales han dejado de ser un mero espacio de entretenimiento para convertirse en una plataforma esencial para la difusión del conocimiento.
Ayer tuve el privilegio de ser invitado, dentro del programa Momentum del CSIC, a impartir el taller “Gestión de redes sociales como herramienta de comunicación científica” con más de 180 participantes en el aula.

Algunos beneficios clave incluyen:
✅ Mayor alcance y visibilidad: Permiten compartir investigaciones con una audiencia global, llegando a colegas, medios de comunicación y público general.
✅ Interacción directa con la comunidad: Facilitan el debate y la retroalimentación en tiempo real con otros expertos y con la sociedad.
✅ Posicionamiento de marca personal: Refuerzan la identidad digital del investigador o institución, aumentando su reconocimiento dentro y fuera del ámbito académico.
✅ Impacto medible: A través de herramientas de métricas alternativas (altmetrics), se puede analizar la repercusión de los contenidos en redes, más allá de las citas en artículos científicos.

🔍 Estrategias para una comunicación científica efectiva en redes
Durante el taller, trabajamos en diversas estrategias para optimizar la presencia digital en plataformas como Twitter (X), LinkedIn, Instagram y TikTok. Aquí algunos aspectos clave:
1️⃣ Mapeo de audiencias: ¿A quién nos dirigimos?
No todas las audiencias son iguales. Es fundamental segmentar el público objetivo para adaptar los mensajes. En ciencia, podemos identificar:
- Comunidad científica: Investigadores del mismo campo, académicos, estudiantes de posgrado.
- Profesionales del sector: Empresas, consultores, desarrolladores tecnológicos.
- Tomadores de decisiones: Políticos, gestores de fondos de investigación, directivos institucionales.
- Público general: Estudiantes, divulgadores, comunicadores y personas interesadas en la ciencia.
Cada grupo requiere un enfoque diferente, ajustando el nivel de profundidad del contenido y el lenguaje utilizado.
2️⃣ Adaptación del mensaje: del rigor científico a la accesibilidad
Uno de los mayores desafíos en la comunicación científica es equilibrar el rigor académico con la claridad y la accesibilidad. Para ello, podemos estructurar los mensajes en distintos niveles:
- Nivel experto: Terminología técnica, referencias a papers y metodologías avanzadas.
- Nivel profesional: Enfoque en aplicaciones prácticas, conexión con tendencias del sector.
- Nivel divulgativo avanzado: Conceptos complejos explicados con analogías y contexto histórico.
- Nivel divulgativo general: Lenguaje cotidiano, ejemplos visuales y narrativas atractivas.
📌 Ejemplo: Un estudio sobre cambio climático puede abordarse con gráficos detallados en un foro académico, pero con una infografía visual en Instagram para el público general.
3️⃣ ¿Qué redes sociales utilizar?
Cada plataforma tiene su propio lenguaje y dinámica. Algunos usos recomendados para comunicación científica:
📌 Twitter (X): Hilos explicativos, tendencias científicas, participación en debates.
📌 LinkedIn: Publicación de artículos, networking con otros investigadores, visibilidad profesional.
📌 Instagram: Infografías, carruseles con datos clave, reels con explicaciones dinámicas.
📌 TikTok: Videos cortos y atractivos, experimentos científicos, contenido educativo en clave de storytelling.
4️⃣ Medición del impacto: más allá de las citas académicas
Tradicionalmente, la relevancia de una investigación se mide por el número de citas que recibe en artículos científicos. Sin embargo, en la era digital es importante considerar métricas alternativas o altmetrics, que incluyen:
📊 Número de visualizaciones y compartidos en redes
📊 Interacciones (me gusta, comentarios, menciones)
📊 Apariciones en blogs, medios y foros científicos
📊 Descargas y visitas a repositorios abiertos
Herramientas como Altmetric, PlumX o ImpactStory permiten rastrear este tipo de impacto digital.
📌 Actividad práctica: Diseñando un plan de comunicación científica
Para cerrar el taller, realizamos una actividad en la que los participantes diseñaron un plan de comunicación en redes sociales, definiendo:
✅ Objetivo principal (Ej: aumentar la visibilidad de un estudio en inteligencia artificial).
✅ Audiencia objetivo (Ej: comunidad científica + público general).
✅ Formatos y plataformas (Ej: hilo en X + infografía en Instagram).
✅ Métricas de éxito (Ej: número de interacciones y tráfico web generado).
Esta planificación es esencial para que la comunicación en redes sociales sea efectiva y tenga impacto.
📥 Conclusión y acceso a la presentación
Las redes sociales han democratizado el acceso a la ciencia y ofrecen un canal poderoso para conectar con audiencias diversas. Un uso estratégico de estas plataformas puede fortalecer la divulgación, fomentar la colaboración y aumentar el impacto de la investigación.
📎Si te interesa profundizar en estos temas, puedes acceder a la presentación del taller aquí:
Gestión de redes sociales como herramienta de comunicación científica

📩 Ahora te toca a ti: ¿Cómo utilizas las redes sociales en tu comunicación científica? Comparte tu experiencia en los comentarios. 🚀